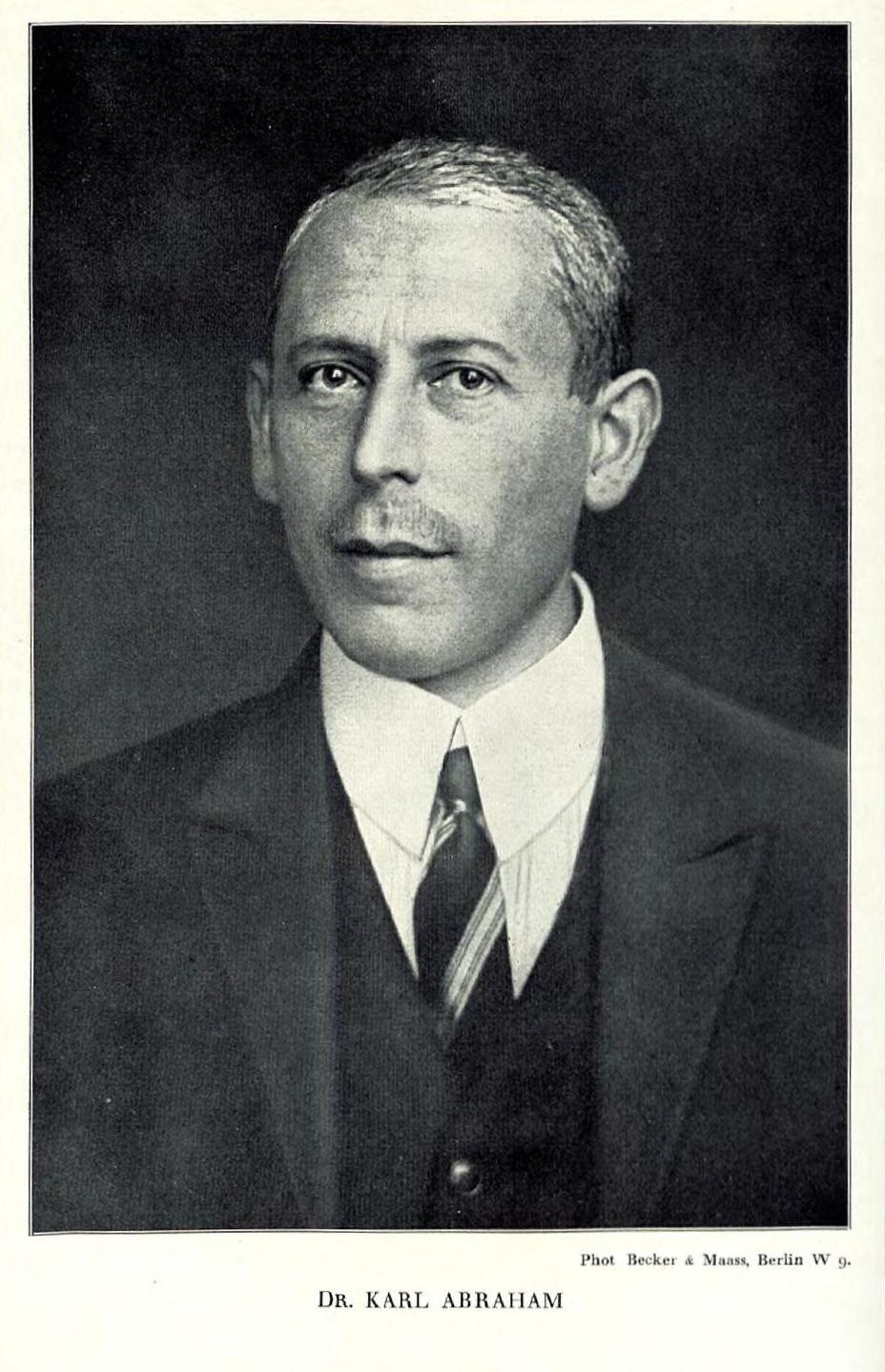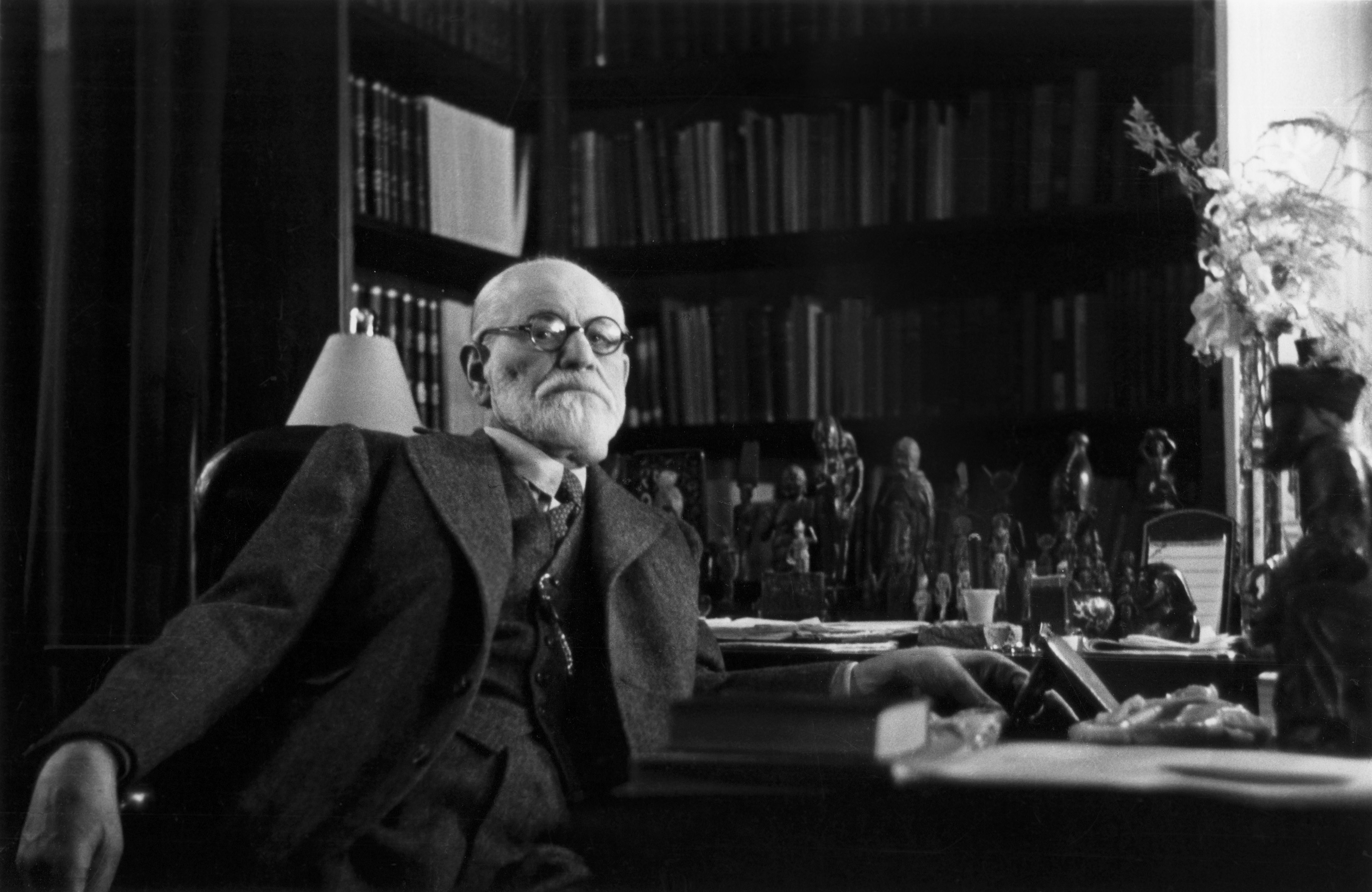(Oficina de Carl Gustav Jung.)
"La psicoterapia pertenece a la esfera del tratamiento
médico, aun si en parte es practicada por quienes no son médicos. Una dolencia
psíquica ha de ser aliviada mediante medidas psíquicas. El tratamiento ocurre a
través del contacto interhumano, por lo cual Bally ha hablado de una “ayuda
dialogística en el sufrimiento”. Para el médico con mentalidad
científico-natural la psicoterapia es el tratamiento de la psique enferma del
paciente con el auxilio de la psique sana del médico. Pero ocurre que ya no
podemos creer en la psique como órgano anímico, o sea que la psicoterapia
carece tanto de objeto de tratamiento como de instrumento, y, a pesar de ello,
la psicoterapia es capaz de ayudar y está en pleno desarrollo. Pero si
recordamos que es propio del hombre el entenderse a sí mismo y que le
corresponde la tarea de desarrollarse, de asumir libre y responsablemente sus
posibilidades, la psicoterapia se nos presenta como algo muy sencillo. El médico debe ayudar al paciente a
encontrar una más fecunda relación consigo mismo y a asumir en una mayor medida
las posibilidades vitales aún no vividas. Como el hombre se encuentra desde
siempre en una conexión inmediata con el mundo circundante, todo desarrollo de
su personalidad debe automáticamente dar lugar a consecuencias en el mundo
exterior de acuerdo con la frase: “ser ahí” es “ser con”. Es, pues, suficiente
que médico y paciente se dediquen a la maduración de la personalidad sin
preocuparse excesivamente por el mundo exterior, los así llamados saneamientos
del medio ambiente, en principio sólo son necesarios en el caso de existir una
situación tan difícil que todo progreso interior resultaría inmediatamente
sofocado por el medio ambiente patógeno o cuando el grado de maduración de la
personalidad es tan reducido que no puede hacer frente a un medio ambiente
normal, así como sería absurdo exigirle a un niño pequeño que se alimentara en
un establecimiento de autoservicio. Medidas externas en el sentido del “procurar
por” de Heidegger, que liberan al paciente de su obligación, sólo constituyen
un mal necesario, sin el cual empero muchas veces no puede comenzarse el
tratamiento. Como ejemplo práctico quisiera mencionar que, por regla general,
no sirve de mucho presentarle un hombre a una muchacha que no encuentra marido
debido a sus inhibiciones. Su actitud defensiva frente a los hombres saboteará
también esta intervención bien intencionada o bien tratará de superar a la
fuerza sus inhibiciones y se lanzará irreflexivamente a una relación quizá muy
desgraciada. Esta sencilla experiencia nos obliga a una revisión de nuestro
pensamiento. Solemos creer que una joven no encuentra compañero porque por una
fatalidad perversa no ha conocido a ningún hombre, como si nunca en su vida
habría encontrado a un hombre a quien gustó y por quien podría sentir simpatía.
Esto puede ser cierto para unos pocos casos excepcionales, para niños que se
han criado en el desierto o para la hija casadera de un investigador que vive
en el ártico. Pero por lo general, la situación es a la inversa de lo que se
cree. Una joven no encuentra compañero porque actúa del tal modo que un
matrimonio parece poco probable, porque se retrae, se encierra en sí misma o
quizá por causa de su propia inseguridad formula exigencias exageradas. Si la
psicoterapia tiene éxito, la paciente experimenta su actitud de rechazo frente al
matrimonio, cambia su comportamiento y sorprendentemente aparece tarde o
temprano un amigo, al principio quizá en una relación imposible. Así la
muchacha quizá sólo se enamore al principio de hombres casados inalcanzables,
hasta que por fin se atreve a aproximarse a un hombre accesible. También
podemos comprobar algo parecido en el caso de personas que una y otra vez
tienen mala suerte en la busca de empleo. Recuerdo a un hombre altamente
calificado quien, por ser miembro de una minoría religiosa, estaba convencido de
que no podía obtener un buen empleo por culpa de sus convicciones religiosas. Cada
vez que se presentaba ocurría que, a raíz de una entrevista personal, no lo
aceptaran. A través del análisis pudo comprobarse que en tales entrevistas
esperaba siempre con temor y ansiedad la pregunta concerniente a la religión,
se ocupa del tema en forma evasiva y así naturalmente debía darle al jefe de
personal que lo examinaba una impresión de inseguridad y falta de sinceridad
razón por la cual le rehusaban el empleo. Después de que este paciente había
llegado al punto de poder adoptar una actitud tranquila y natural frente a su
religión, no volvió a sufrir discriminación alguna por su causa y encontró poco
más tarde un puesto mejor. La psicoterapia se propone, pues, modificar,
desarrollar al hombre y confía en que este hombre maduro pueda él mismo
percibir sus oportunidades en el mundo existente. La psicoterapia no se propone
mejorar el mundo, porque considera que tiene muchas menos perspectivas de lograrlo
que de fomentar el desarrollo del hombre tomado individualmente. Por ello el
psicoterapeuta se siente generalmente aliviado cuando descubre un
comportamiento equivocado por parte del paciente ya que esto lo puede modificar
el paciente mismo. La mayoría de las personas prefieren sentirse inocentes de
su propia desgracia, buscan muchas excusas, se valen de todos los razonamientos
posibles y con ello no hacen sino perder la posibilidad de evitar mediante un
cambio de actitud nuevas desgracias. Al final cuando acaban de convencerse de
que no son de ningún modo responsables de la propia desgracia, sólo les queda
por recorrer el camino poco promisorio de una transformación del mundo exterior
que suele terminar en la resignación.
La finalidad del tratamiento psicoterápico no es el restablecimiento del estado premorboso, la restitutio ad integro. La finalidad del tratamiento es la maduración individual y única que posibilite una libre y responsable aceptación de las propias posibilidades vitales, es decir, que tampoco se trata de la adecuación a una sociedad determinada y sus convenciones acerca de lo que ha de considerarse normal y sano. Lo ideal sería que el psicoterapeuta se dejara guiar únicamente por el desarrollo natural de las posibilidades vitales sin ninguna suposición ni representación previa de lo que le conviene al paciente. Pero como ya lo hemos señalado, el terapeuta se halla implicado con toda su personalidad y por ello también con su manera de concebir la naturaleza y misión del hombre. Al terapeuta sólo le queda la alternativa de imaginarse que es desprejuiciado o bien de tratar una y otra vez de ver sus propios prejuicios. La concepción analíticoexistencial del hombre también podría convertirse fácilmente en una visión prejuiciada del pensamiento, si por ejemplo supusiéramos que hemos encontrado definitivamente la única comprensión satisfactoria del hombre y que ya no debemos tomar en serio las críticas. También tropezaríamos con grandes dificultades si, por ejemplo, no quisiéramos reconocer que entre las libertades humanas se encuentra precisamente también la posibilidad de malograrse, que puede haber seres humanos para quienes puede tener sentido el no desarrollarse, no madurar, quedar atrapados en una culpa cada vez mayor. Es cierto que con tales pacientes no se puede realizar psicoterapia en la situación actual, pero quizá este conocimiento pueda resultarnos útil para el tratamiento de los delincuentes crónicos y nos llevara a renunciar a los intentos de tratamiento repetidos una y otra vez con auténtico idealismo, aun en el caso de quienes han reincidido más de una vez, y que muy pocas veces tienen éxito y concentrar tanto las fuerzas como el entusiasmo del personal en metas más promisorias.
A la maduración única, individual -que Jung llama individuación- corresponde también la vivencia de la enfermedad como un suceso que entraña un sentido, a menudo como advertencia saludable, como sufrimiento que nos conviene y nunca como mera perturbación poco grata en el funcionamiento del mecanismo biológico. De este modo, una depresión se convierte en la señal de una existencia demasiado estrecha que debería asumir nuevas posibilidades. Los sentimientos de inferioridad señalan que una persona vive en un nivel inferior al que podría ocupar y los sentimientos de culpa se ven ante todo como culpa frente a sí mismo, como señal de que se ha descuidado el desarrollo íntimo. Pero, al mismo tiempo, uno se debe a sí mismo el asumir sus posibilidades vitales altruistas. Nada se halla ma´s alejado de nuestra concepción que la idea de que la tarea del autodesarrollo se propone conjurar un egoísmo ilimitado, ya que en semejante egoísmo se pierden todas las posibilidades del contacto interhumano de amor y amistad, y así el egoísta consecuentemente sólo puede enfrentarse a su prójimo como rival en la adquisición de los bienes del mundo, es decir bajo una forma humanamente muy limitada. Como la limitación significa a menudo un aumento de la eficiencia -sólo quisiera volver a recordarles los éxitos obtenidos gracias a la limitación mental de las ciencias naturales- un egoísta consecuente puede tener más éxito en la adquisición de los bienes terrenales que un hombre menos orientado hacia la adquisición y, sin embargo, visto en conjunto, habrán de faltarle cosas fundamentales en su vida.
Pero la concepción analiticoexistencial acerca de la naturaleza y misión del hombre tampoco debe ser reducida a una rígida filosofía del deber. Este peligro existe particularmente entre quienes suelen orientar su vida en el sentido de la eficiencia, del deber y de la obligación. Si se piensa en la muerte, en el deber de desarrollarse y madurar, en la posibilidad de adelantar gracias al sufrimiento y haciendo frente al miedo, se corre un serio peligro de no verle más que el lado triste a la vida, de sentirse obligado a un constante enfrentamiento penoso, a una seriedad carente de alegría y a un suportar incansablemente el peso de las más abrumadoras cargas psíquicas. De este modo se descuidan las posibilidades vitales más luminosas alegres, divertidas, se reduce la libertad y en lugar de un trabajo alegre, relajado tales personas sólo pueden trabajar de una manera penosa, pero nunca con facilidad caprichosa. Y desde hace tiempo sabemos, a través del estudio de Bally sobre el juego en el animal y en el hombre, que éste representa un paso previo necesario e indispensable a todo trabajo, más aún que debe considerarse como "elemento vital de la creación espiritual". Una persona que trabaja en forma penosa semeja a aquel que exige de sí mismo el saber conducir un coche sin permitirse el lujo de tomar las lecciones correspondientes. Quizá aprenda a conducir pero, por cierto, no aprenderá nunca a conducir de manera grata y relajada. Por su puesto que existen aún infinitas posibilidades de estrechamiento del pensamiento analíticoexistencial. Puede dar lugar a tantas interpretaciones erróneas como el hombre mismo.
Hay un tercer aspecto de la psicoterapia que debe ser señalado con mayor claridad, aunque en realidad ya está contenido en la idea de maduración y desarrollo. La psicoterapia no hace nada, no construye nada, no fabrica nada y en realidad tampoco aplica una técnica propiamente dicha. Un constructor traza un plano, abre las zanjas de cimentación, las llena de hormigón y alza un muro de ladrillo por ladrillo. Finalmente ha hecho, ha construido una casa, del mismo modo que un ingeniero construye un puente, por cierto que con el auxilio de muchos otros hombres, pero en todos los casos se produce algo. En primer lugar el hierro a partir del mineral bruto, el acero a partir del hierro, luego los pilares a partir del acero y el puente con los pilares. A este homo faber se le enfrenta, también en la vida diaria, otra manera de realizar algo. Un jardinero nunca hace una planta, sólo crea las condiciones en las que puede desarrollarse. Ningún guardabosques ha producido jamás un árbol ni cazador alguno fabricado un ciervo, y ninguna madre ha producido un niño en el sentido de una realización técnica consciente de acciones sistemáticas. Tanto el jardinero como el guardabosques y la madre "sólo" han cuidado algo con dedicación y amparándolo le han dado una posibilidad de desarrollarse por su cuenta. ¿No es acaso típico de nuestro tiempo que en este caso se nos ocurra automáticamente la palabra "sólo" que por esta razón también debe figurar entre comillas? ¿Por qué decimos "sólo cuando se trata de cuidar o atender a algo frente a actividades tales como producir, fabricar, construir? ¿Acaso no se podría decir de la misma manera que alguien sólo ha construido puente o casas, pero en cambio, ha dejado todo el cuidado de los niños a cargo de su mujer? Quisiera, pues, contraponer al homo faber el homo cultor, pero quisiera destacar que pueden existir además muchos otros tipos de actividades humanas. En nuestro mundo el homo faber ha llegado a ocupar un primer plano, lo que tiene muchas ventajas, entre otras, el que en invierto funcione nuestra calefacción central. Pagamos esto con enfermedades producidas por exceso de trabajo, como lo es la enfermedad de los empresarios, numerosos males espásticos y cosas por el estilo. Max Frisch nos describe de manera sobrecogedora al homo faber que ni siquiera piensa en preguntrale quién es a su joven amada y sin sospecharlo en lo más remoto destruye a su hija desconocida en una relación amorosa. Tan ciego y sordo puede volverse el hombre que se halla por completo apresado por la eficiencia, por el producir y fabricar.
La psicoterapia se dedica a cuidar pero no hace nada. El hecho de que a los hombres modernos el producir, el fabricar y construir les resulte más familiar, más eficaz y más oportuno que el dispensar cuidados significa una gran dificultad para llegar a ser psicoterapeuta, dificultad que ante todo también debe enfrentar el médico práctico que se propone realizar psicoterapia en pequeña escala. Y cuando escribo "realizar" ya corro yo mismo el peligro de "hacer" psicoterapia. Es cierto que todo médico sabe que medicus curat, natura sanat, que no es él quien devuelve la salud sino que sólo establece una situación que favorece el restablecimiento. Hasta en el caso del cirujano que suelda una fractura de pierna, sólo restablece una solidez pasajera, artificial pero no la solidez natural, duradera del hueso. El hueso debe sanar él mismo. A pesar de esto todos los médicos se sienten incómodos si no toman alguna medida. Y hasta llegaron a enseñarnos que en ciertos casos se debía hacer algo a pesar de que en realidad nada podía hacerse -ut fieri aliquid- (era l amanera de circunscribir eufemísticamente esta situación, quizá debido a la sabia convicción de que el sentido o sin sentido de esta situación quedaría más disimulado en la formulación latina que si se lo expresaba en palabras del propio idioma). Debido a esta convicción tampoco las cajas de socorro contra la enfermedad tienen el menor reparo en realizar durante años tratamientos de neurosis completamente inútiles mediante diversos estimulantes, calcio y glucosa en forma intravenosa; pero si, como ocurre en psicoterapia, "sólo" se habla y no se hace nada, la misma caja comienza a mostrar reparos, porque teme no obtener por su dinero una retribución correspondiente bajo la forma de un "producto". Debemos recordar empero que nuestra medicina científico-natural y en muchos aspectos la técnica ha obtenido éxitos increíbles y sería ridículo poner en duda este hecho o atacar la medicina científica y técnica como lo hacen ciertos "outsiders". Lo mismo que en la discusión acerca del pensamiento científico-natural se trata meramente de delimitar la esfera de acción respectiva. Para la esfera psíquica y del contacto interhumano no ha de esperarse nada de la medicina científico-técnica, así como tampoco es posible curar una fractura mediante el método psicoanalítico. La fractura debe ser curada de manera médico-técnica, en cambio el por qué una persona sufre fracturas reiteradas y cómo podría evitárselo eventualmente corresponde a la esfera interhumana, en cuanto prescindimos de los casos poco frecuentes de una fragilidad patológica de los huesos.
Pero el hecho es que nosotros los médicos -y sólo quisiera recordarles la materia de estudio de los semestres y exámenes preparatorios- recibimos una formación científico-natural unilateral. Únicamente la labor clínica y ante todo los años de práctica médica nos posibilitan una experiencia en el trato humano, pero es una experiencia irreflexiva, así como también el contacto con el enfermo es considerado como algo natural que se sobreentiende. Por causa de esta educación científico-natural nos sentimos como fracasados cuando no hacemos algo, cuando no realizamos una curación en sentido técnico. Nos falta el valor para la inacción terapéutica, porque hemos olvidado que precisamente esta actitud aparentemente pasiva de escuchar es extraordinariamente curativa. No podemos ya confiar en que el padecimiento psíquico mejore espóntáneamente si nos limitamos a escuchar en un silencio acogedor. Nos sentimos obligados a dar consejos, a tomar medidas externas o eventualmente -ut fieri aliquid- a prescribir algún medicamento inofensivo. Más aún, nuestros pacientes nos lo reclaman enérgicamente, pues no sólo los médicos sino ante todo los pacientes y las organizaciones sanitarias que los representan exigen un tratamiento científico-técnico. El saber popular actual considera que un buen tratamiento médico es aquel en el cual un diagnóstico seguro, racional lleva a un procedimiento técnico de eficacia comprobada, ya sea quirúrgico o medicamentoso. Para un buen diagnóstico y una técnica de tratamiento eficaz no se escatiman recursos y en los casos en que un médico desea actuar mediante la pasividad se considera que descuida a sus pacientes. Si un médico se resiste a recetar la inútil inyección estimulante en el caso de un neurótico, habrá otro que lo hará. Tal actitud está tan arraigada entre la generalidad de los pacientes que los médicos interesados en una psicoterapia se ven, en ocasiones, obligados a granjearse la confianza del paciente mediante inyecciones sugestivas para ir llevándolo luego cuidadosamente hacia una actitud más contemplativa. Sobre el psicoterapeuta que se dedica a escuchar pasivamente siempre se halla suspendida la espada de Damocles de que pudiera pasar por alto una enfermedad orgánica. El internista que perpetúa una neurosis con un diagnóstico exagerado y una pseudoterapia y eventualmente imposibilita su posterior tratamiento psicoterápico se siente menos propenso a sentirse culpable. Es seguro que en la actualidad es mucho menor el número de enfermedades corporales que pasan por alto por culpa del análisis que el de las neurosis que se fijan debido a exámenes clínicos y tratamientos somáticos exagerados, hecho al que apunta particularmente Balint. Balint exige que el examen clínico de los neuróticos, que puede fácilmente adoptar proporciones exageradas, sea restringido a una medida razonable, aun suponiendo que alguna vez se nos escape algún hallazgo corporal. Se trata sin duda alguna de hallar la medida justa. Hoy en día nos asusta ante todo el pasar por alto un hallazgo somático. ¿Acaso no deberías asustarnos de la misma manera no reconocer un padecimiento psíquico y no deberíamos esforzarnos más en hallar un término medio que nos aparte de ambos peligros?
La psicoterapia se lleva a cabo en el silencio acogedor, en la experiencia contemplativa, en la renuncia a una actividad técnica, en el ocio. Lo que cura al paciente es la posibilidad de expresarse, no el consejo del médico, si bien el médico gracias a su buen conocimiento de la población a menudo puede aconsejar con excelente sentido común. Podemos llegar a afirmar que actualmente la gente, para tener posibilidad de desahogarse, acepta en cambio un buen consejo. Quizá sea esta la causa por la cual infinidad de personas piden consejo que les han dado. Pedir consejo es hoy un medio para poder desahogarse y es esto lo que interesa y no el consejo. Más aún, el consejo por regla general no hace más que entorpecer el desarrollo natural. Pero en un mundo en el que siempre hay que hacer algo, un médico se siente estafador si, después de escuchar durante una hora a su paciente le dice "sólo" esto: "Reconozco que tiene usted muchas dificultades." Siente que debe hacer algo, aconsejar algo y olvida por completo que entonces se comporta a menudo como un niño impaciente que tira de una plantita porque no crece con la rapidez deseada. Por esta misma razón Frieda Fromm-Reichmann ya ha dicho hace años que lo principal para un psicoterapeuta era la capacidad de escuchar. Bally y Boss han vuelto a destacar esta advertencia. Pero no podemos escuchar si constamentemente nos sentimos obligados interiormente a emprender, a construir algo, a curar o, al menos a aconsejar. Aunque racionalmente estemos convencidos, por ejemplo después de haber leído estas consideraciones, de lo valioso que es el saber escuchar, esto sólo nos sirve de mucho para contrarrestar la sensación de incomodidad que nos asalta cuando a fin de cuentas no hemos hecho nada en concreto. Estas sensaciones se niegan rotundamente a aceptar el carácter racional de la letra impresa y en el momento menos esperado hemos dado un consejo o recetado una píldora. En la medicina corporal estamos, por lo general, a salvo cuando sabemos qué es lo que deberíamos hacer. PUede ser que lo podamos hacer nosotros mismos o bien conocemos a alguien que lo hace por nosotros cuando la técnica terapéutica supera nuestra capacidad o nuestras posibilidades técnicas. Sabemos que el silencio acogedor y comprensivo representa la postura más adecuada y una y otra vez descubrimos que, sin pensarlo, nos comportamos de otra manera. Sólo cuando nosotros mismos, y preferentemente en nosotros mismos, hemos experimentado el efecto bienhechor del silencio comprensivo logramos comportarnos adecuadamente con respecto a una convicción hasta entonces meramente teórica. Con esto llegamos también a una primera sugerencia que subraya la conveniencia del propio psicoanálisis para todo psicoterapeuta.
Con esto hemos confirmado la antigua experiencia de Freud de que sólo sirve la vivencia de contenido afectivo y que un reconocimiento meramente racional, por el contrario, sirve de tan poco como la distribución de "menús" a los hambrientos. Es necesario repetir una y otra vez este reconocimiento para lograr la comprensión de la psicoterapia. Sólo demos tener presentes que en la psicoterapia no vemos a la curación como restitutio ad integrum sino maduración, auto-desarrollo, y podemos afirmar: la vivencia de contenido afectivo lleva a la maduración. El silencio acogedor del médico favorece esta experiencia. Pero si el médico sólo finge interés y, si bien calla, interiormente piensa en otra cosa, ya no sirve de nada pues no está participando. Y aún en el caso en que deba realizar un esfuerzo para sentir interés ya se pierde mucho. Pero aun si el médico puede escuchar de verdad y participar en silencio, esto dista mucho de ser una garantía de que también el pciente se viva a sí mismo de manera afectiva, es decir que madure o se desarrolle. Por el contrario, la mayoría de los pacientes no son aún capaces de comprender la participación silenciosa del médico como tal participación, sino que sospechan desinterés. Porque si el médico realmente se interesara por su sufrimiento, haría algo, curaría su mal, piensan, atrapados como están dentro de la representación técnico-naturalista, que investiga racionalmente las dificultades y las supera con la técnica adecuada. SE necesita muchas veces largo tiempo y una tenacidad considerable por parte del médico para perseverar una y otra vez en el camino adecuado a pesar de todas las quejas. Las explicaciones resultan útiles en ocasiones, pero en última instancia es necesario que el paciente experimente que esta actitud de "no hacer nada" le hace bien. Más de una vez las quejas impacientes sobre la actitud pasiva, poco cooperadora del médico se convierten en punto de partida para sentir que gracias a ella, a pesar de todas las apariencias, está ocurriendo algo, aunque no se esté construyendo, produciendo, tratando ni aconsejando nada. También para perseverar en esta fase, a menudo larga y difícil, la propia experiencia puede resultarle de utilidad al médico.
Deberíamos ahora plantearnos el problema si verdaderamente hace falta un médico para posibilitar este silencio acogedor. En realidad no se necesitaría ni a un médico ni a un psicólogo si este arte estuviera generalizado hoy día, pero parece hallarse próximo a extinguirse. Pero aun si la capacidad para escuchar a otro ser humano con participación afectiva se volviera bien común, quedarían suficientes casos en los cuales, a pesar de toda la buena voluntad del oyente, el paciente no llegaría a expresarse, debido a inhibiciones o, para utilizar los términos freudianos, no se atrevería a expresarse debido a resistencias interiores o, si lo hiciera, ocurriría en forma racional, carente de todo matiz afectivo, y de este modo en una forma ineficaz desde un punto de vista terapéutico. Aquí también tocamos el punto donde ya no basta únicamente el silencio del terapeuta. Cuando las defensas interiores, inhibiciones, temores, malentendidos y cosas por el estilo perturban el fluir de la experiencia, cuando por este motivo no puede ocurrir la maduración o el desarrollo, el psicoterapeuta debe intervenir y tratar de despejar el cauce desviado del torrente vivencial. Pero esta imagen ya nos lleva a la esfera técnica, pues nos hace ver, por así decirlo, una draga que aleja las piedras del cauce de un río y con ello ya nos hemos apartado del crecimiento, de la maduración y desarrollo psíquico naturales. Ciertos terapeutas poco experimentados tratan de quitar de en medio tales obstáculos del cause del río mediante la persuasión, los apremios, la incitación pero una y otra vez deben reconocer con gran sorpresa de su parte que, si bien pueden apartar algunas piedras aisladas, más tarde el río queda detenido en otra parte y no se logra poner en movimiento la experiencia curativa, de contenido afectivo. También la resistencia íntima frente a la experiencia debe ser combatida con la actitud psicoterápica de cuidado que posibilita el crecimiento, y no con la herramienta del técnico o con el bisturí del cirujano. Ante todo hay que esperar hasta que la resistencia se manifieste claramente, luego ha de señalársela hasta que el paciente se sienta capaz de sorprenderse de ello. ¿Acaso el paciente no tiene los mejores propósitos de analizarse, acaso no quiere expresarse y se lo propone en cada hora de consulta, pero luego tiene que sentir que hay algo en él que no quiere, que es más fuerte que su razón y que dice simplemente que no? Sólo cuando se llega a este punto es posible preguntar al paciente por qué le resulta tan difícil hablar, si realmente es necesario recelar tanto y si no le sería posible decidirse a contar sus preocupaciones. En tales momentos vuelve a confirmarse una vez más lo que Freud ya había descubierto en los primeros comienzos, es decir, que las inhibiciones contra la experiencia son decisivas y no el hecho de expresarse a la fuerza, que ante todo se trata de disolver las resistencias y luego el paciente narrará espontáneamente lo que había sido objeto de represión.
Pero no siempre es posible analizar severamente las resistencias hasta el momento de lograr la vivencia curativa. En el caso de enfermos graves, psicosis, anorexia mentalis, en el caso de una hipertensión psicógena grave, en el caso de una tendencia neurótica hacia los accidentes y otros cuadros morbosos es posible que el paciente se muera mucho antes de la desaparición de las resistencias o, al menos quede irremediablemente dañado. En tales casos no se podrá muchas veces hacer otra cosa que enfrentarse activamente a un comportamiento enfermizo y peligroso, por ejemplo, obligar a comer a una enferma de sitiofobia u hospitalizar a un paciente psicótico. Pero en este contexto no se trata de una delimitación de estas formas de comportamiento, sino simplemente se trata de entender qué es eficaz en la psicoterapia en el sentido de una maduración de la personalidad. En la psicoterapia es eficaz la vivencia de matiz afectivo dentro de la relación con el médico que escucha en forma acogedora. Cuando esta experiencia positiva se halla perturbada, el médico, que por lo común se mantiene en actitud de oyente pasivo y silencioso, debe intervenir para señalar las resistencias que imposibilitan la vivencia. Estas resistencias, por su parte, desaparecen gracias a la vivencia afectiva y no mediante consejos o insistencias. La libertad íntima del médico frente a cosas sobre las cuales el paciente cree no poder hablar, le permite a este un asombroso bienhechor acerca de su estrechez, exeperiencia que se podría parafrasear como sigue: "Si el médico se refiere a ello sin sentir reparos, yo quizá también podría intentarlo alguna vez." Ahora existe una nueva posibilidad para la vivencia, el paciente se atreve a expresar algo que quizá ya hace tiempo lo había avergonzado. Hace la experiencia de que lo que expresa no es motivo de condena, sino que es contemplado benévolamente en su calidad de problema humano, de dificultad, y entonces vuelve a sentirse asombrado. En este proceso el paciente admite posibilidades vitales que anteriormente había rechazado y aprende a asumir también éstas de manera libre y responsable. Aprende más acerca de sí mismo, amplía la comprensión de sí mismo, y favorece así lo que en él hay de específicamente humano, es decir, el tener una relación consigo mismo, comprenderse."
Referencia bibliográfica
Knoepfel, H. (1967). Psicoterapia para médicos de cabecera. Madrid: Gredos.